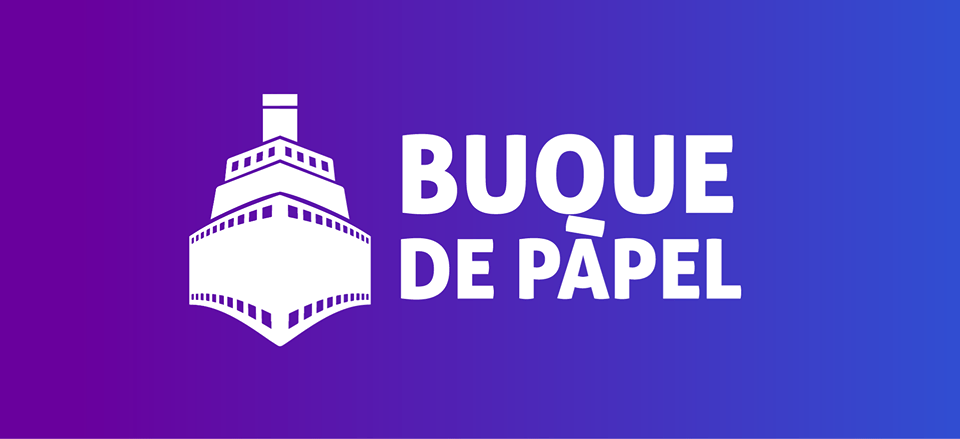La más tierna amenaza
Se abre una puerta y aparece una joven vestida de celeste con mascarilla y guantes quirúrgicos. La chica lo ve y le dice: “No lo quiero volver a ver por acá, ya se lo dije”.

Por: Dani Vásquez, Santiago de Chile
-Está bien -responde sorprendido Enrique. Cierro la puerta de vidrio, con una extraña sensación entre ansiedad y felicidad.
xxxx
Segundo Enrique Vásquez Fuentes. Mi padre. El séptimo hijo de 13 hermanos, fruto del amor entre don Exequiel Vásquez y doña Corina Fuentes. Un ser humano con luces y sombras como todos.
Nació supuestamente el 25 de marzo de 1955, en un pequeño pueblo llamado Lanco, al sur del Chile. Sabe en qué año nació, pero no qué día con exactitud. Mi abuelo perdió la libreta familiar y se equivocó en el momento de dar fechas en el precario registro civil de la época. La señora Corina, mi abuela, era muy creyente en los mitos populares y decía que mi padre, según el almanaque, habría nacido un 14 de febrero y tendría que haberse llamado Valentín, y justamente así lo llamó desde pequeño, aunque legalmente se llamaba Segundo. Esto se supo mucho años después.
A la edad de 5 años se mudó a la ciudad de Los Lagos donde vivió su adolescencia y, además, el terremoto registrado más grande de la historia. Solo recuerda imágenes vagas, gritos, animales corriendo al monte, la tierra abriéndose; mi abuela llorando con mi tío Juan en brazos. Ya de adulto, familiares y amigos lo llaman Enrique, el segundo nombre de Segundo.
La ciudad de Los Lagos, con 19.000 habitantes fue y sigue siendo una ciudad poco conocida. Debido a las contadas oportunidades laborales y educativas, llegada su juventud optó por migrar. Es una ciudad que despierta a las 7 a. m. y a las 9 p. m. no hay un cristiano merodeando por ahí. “La ciudad no te ofrece nada, por eso me largué de ahí”, afirma mi padre.
Don Segundo, con 62 años, arrastra resabios de una niñez postergada por la pobreza. Como anduvo descalzo varios años de su vida, hoy, aunque siempre usa los mismos, tiene alrededor de 20 pares de zapatos, lustrados y guardados en sus respectivas cajas, ordenados como si fueran legos. Y no concibe la idea de que las personas boten comida. “No se debe perder nada”, repite siempre.
Cuando era niño su padre, a fin de mes, le compraba un helado, y su disfrute era tal que se prometió que cuando fuese grande trabajaría solo con ese fin: comprarse todos los helados que pudiera comer. Hoy se ríe de esa promesa.
Su primera llamada por teléfono fue a los 19 años. Bueno, no pudo, le temblaban tanto las manos por los nervios que lo tuvieron que hacer por él. De joven, con pelo largo, jeans y chaqueta, fue hippie, pero nunca lo supo. El mundo que giraba en ese tiempo no fue noticia para nadie de esa ciudad.
Con 62 años, y aunque tiene una alopecia bastante avanzada, físicamente demuestra menos edad. Unos bigotes que conserva hace más de 30 años y lentes ópticos que la presbicia no perdona. Tiene una manía con el uso del cinturón, y siempre me obligó a usarlo. Es un poco frío con los afectos, los cuales demuestra a su manera. Aprecia mucho el tiempo y cada vez que me da un consejo repite la frase “aprovecha el tiempo porque no vuelve más”.
Es un hombre serio, pero disfruta haciendo reír y admira la capacidad de las personas que improvisan chistes en público. Conserva una muy buena memoria a largo plazo que heredó de su madre, de la cual habla cada vez que puede destilando admiración profunda. Se enoja por nimiedades, pero disfruta de los detalles.
No quiere lujos, no los necesita, solo busca vivir tranquilo y tener lo necesario. Mirando a sus mayores aprendió el oficio de carpintero, y con el paso de los años, fue un aprendiz constante de muchos otros oficios por necesidad, la misma que lo trajo muy joven a la capital. Con 23 años llegó a Santiago con un serrucho, un martillo y una huincha (cinta) de medir.
El secreto peor guardado
Era julio del 2017. Enrique se vistió para una cita al médico. Camisa a cuadros, jeans con su respectivo cinturón y con los zapatos que encandilan de brillo. Junto a su señora se dirige en busca de los resultados de una endoscopia.
(Suena el teléfono) -Hola, Dany ¿cómo estás?
-Hola, bien, mamá. ¿Cómo estás tú? Quería preguntarte por los exámenes de mi papá.
-Aquí, en casa con tu padre. En la mañana fuimos a buscarlos, le encontraron una úlcera en el estómago (se entrecorta su voz evitando emocionarse).
-Ahh…qué mal ... ¿Pero, pero él está bien? ¿Pasa algo, mamá?
-No, hijo, estamos bien. No te preocupes.
-¿Segura?
-Sí, mi amor…
-Pero, por lo menos, ya sabe qué era esa molestia.
-Sí, debe empezar a tratársela no más. Te tengo que cortar, vamos a comer con tu padre. Hablamos más tarde.
-Bueno, dale. Saludos.
Sabía que me estaba mintiendo.
A los 15 días pude viajar. Mi padre me fue a buscar en auto a la terminal de buses. Lo noté más delgado, con la mirada triste. Solo sonrió al verme.
-Hola mi guacho, ¿cómo estás? me dijo con voz apagada.
En el viaje los silencios decían mucho. En casa, finalmente, me diría que tenía una úlcera, pero ese no era problema. El problema era que además de eso tenía cáncer gástrico. Es verdad que el mundo se detiene como en las películas y ocurrió en ese minuto. “Ya estamos en esto, ahora hay que dar pelea…no queda otra, Dany” me dijo emocionado. Con los ojos inundados, asentí con la cabeza. Nos fundimos en el más lindo abrazo.
La maldita herencia genética: su hermana Eliana, al igual que mi tío Juan habían fallecido de cáncer al hígado. Su hermano Armando, el menor, de cáncer pulmonar, al igual que mi tío Pedro. Cuatro personas en menos de 10 años.
xxxx
“Segundo Vásquez” se escucha en el parlante. Se levanta mi padre y va al mostrador. A los diez minutos vuelve y me pide que lo acompañe. “Vamos, que me están esperando”. Un espacio con nueve personas sentadas en sillones, todos conectados a máquinas, televisores, monitores; un carrito que empujan lleno de insumos médicos. Cinco enfermeras, dos que anotan, una que va y viene, y las dos restantes monitorean signos vitales a los pacientes. Todas vestidas visionariamente como si estuvieran en pandemia: mascarilla, traje celeste y guantes. Solo se escucha el pitido de los artefactos. Bajo una luz tenue, el silencio es deprimente. Todos hablan bajito.
-Don Segundo ¿cómo está? -Le pregunta una de las enfermeras.
-Estaba bien -bromea mi padre.
-No se preocupe, sabemos que es su primera quimio y aquí le vamos a informar de todo. Tiene que estar tranquilo.
Sientan a mi padre en uno de los sillones y le conectan una jeringa al catéter que le pusieron en su hombro izquierdo hace unos días. Me hacen salir de la habitación. Cuatro horas sentado y al terminar le entregan un bolsito con un aparato parecido a una radio que va irrigando una droga que se demora 24 horas en pasar por completo al organismo. Se lo debe llevar a casa y dormir conectado al mismo.
Más tarde en casa lee con detalle los documentos que le entregó la enfermera. Los lee en voz alta: “los efectos secundarios de la quimioterapia varían en función del tratamiento y del paciente. No todos los... ummmm ya, ummmm... aquí, pueden ser los siguientes:
Náuseas y vómitos, estreñimiento, diarrea, pérdida de apetito, fiebre, llagas en la boca y pérdida del cabello, en esta no más me salvo... ¡ja, ja, ja! Reímos juntos a pesar de todo.
xxxx
-Papá, te viene a ver el pastor José Fernández -le grito desde la cocina.
-No tengo ganas de ver a nadie, me voy a acostar. Dale las disculpas del caso. Me siento horrible.
Las secuelas provocadas por las quimioterapias duran alrededor de dos semanas. Han pasado cuatro días desde su tercera sesión. Ya no tiene cejas ni bigotes y el poco cabello que le quedaba ya se ha ido. Con su bata gris que lleva puesta hace más de un mes, se tambalea arrastrando sus pantuflas por el pasillo. En su mano derecha lleva un vaso de agua y, en la izquierda, un odatrón, medicamento que ayuda a controlar las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia. Me mira, me sonríe y dice: “chau compadre”.
Cierra la puerta del cuarto. El pastor José entiende la situación. Hace una oración y se retira.
Mi padre es evangélico y forma parte de la “Iglesia de Dios la cual Ganó por su Sangre”, en la cual se bautizó a los 45 años. Hoy su fe es un sube y baja. “Si Dios me dio el aviso a través de la úlcera, no me va a dejar morir. Confío en eso”. Después, piensa en poner a mi nombre el auto y lee los papeles bancarios: “Tengo que ver cómo puedo poner esto a tu nombre. Nadie sabe si pasa algo”.
Los primeros meses fueron los peores para él, su cuerpo buscaba adaptarse a las drogas suministradas. Además de los cambios físicos aparentes, algo de él se iba en cada sesión de quimioterapia. Se había puesto irascible, todo le molestaba. No existían las bromas, conversaba poco, no había comida que disfrutara, “me sabe a metal”, repetía cada vez. Comía lo que podía y se iba a dormir.
xxxx
Era noviembre del 2017. Los domingos acostumbramos a comer en familia. “Enrique, está listo el almuerzo”, dice mi madre en voz alta. Mi padre se levanta, se baña, se pone su bata y se sienta a comer. Lo mismo de siempre, come un poco, da las gracias tocándole las manos a mi madre y se va a acostar. Después de cuatro sesiones de quimioterapia esta semana deben operarlo. “Gastrectomía total”, dice la orden médica. Cometí el error de ‘googlear’ y con asombró leí que le sacarían el estómago.
xxxx
Día D
Han pasado nueve meses desde su diagnóstico. Hoy luego de ocho quimioterapias y una operación nos dirigimos al hospital para ver los resultados de su último examen.
Producto del tratamiento se le ha dañado un nervio de un pie izquierdo y camina como si le pesara más de lo normal. Cada tres cuadras, descansa un poco. Ya en el cuarto clínico, el doctor estuvo un buen rato en silencio mirando los exámenes.
Al rato lee en voz alta: “No se identifican linfonodos mediastínicos aumentados de tamaño… a ver por acá. Neoplasia gástrica operada, sin evidencia de diseminación abdómino-pelviana… OK. No se identifican masas ni nódulos pulmonares significativos, bien. Engrosamiento pleural de aspecto residual en vértices pulmonares. Esqueleto visible sin lesiones líticas ni blásticas. No se identifican linfonodos mediastínicos aumentados de tamaño… ummmm ya, okey”.
Aunque sonaba un poco esperanzador, esperamos que nos tradujera.
-Bueno, don segundo, aunque debe seguir controlándose cada cierto tiempo, no veo vestigios de su cáncer, felicitaciones.
Mi padre le estrecha la mano y le da las gracias. Contuve mi alegría, esa que me haría correr y saltar como un niño. Volví a ver en el rostro de mi padre la sonrisa que había perdido. Ahí sentí que todo había valido la pena, sí, valió la maldita pena.
Al salir, mi padre comenzó a despedirse de las enfermeras que lo habían atendido como si fueran familiares. A mitad del pasillo se encuentra con otra enfermera que lo reconoce.
Ella, al verlo le suelta la más linda amenaza: “Oiga, don segundo, no lo quiero volver a ver por acá, ya se lo dije. Cuídese”. “Está bien, muchas gracias por todo”, responde mi padre sonriéndole.
Cierro la puerta de vidrio con una extraña sensación de felicidad.